Información Heidy Wagner
Contrario a la idea popular extendida y aceptada en México, el Día de Muertos no es de origen prehispánico y en sentido estricto tampoco es producto de un sincretismo indígena y europeo. En efecto, las festividades de los días 1 y 2 de noviembre (no confundir con las prácticas y celebraciones funerarias ancestrales mesoamericanas cuyas características eran otras y se realizaban en fechas distintas), tuvieron su origen en la Europa medieval), fueron instituidos por la Iglesia católica.
Al investigar sobre el tema encontramos información valiosa por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, encontramos que el 1º de noviembre— para celebrar a “Todos los Santos”, es decir, a los beatos y canonizados, pero principalmente a los santos desconocidos, para que ninguno se quedara sin fiesta y así reunidos en un solo día, correspondieran a este homenaje intercediendo con mayor fuerza en la oración y en las súplicas de los creyentes.

El 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, como su nombre lo indica, fue dedicado a quienes reposan en Cristo, pero no alcanzaron la vida beatífica (el cielo), debido a que fallecieron sin haber cumplido las penitencias que les fueron impuestas en vida o fueron insuficientemente cumplidas, así como a quienes mantuvieron apego a la vida material. Las almas de estos difuntos (de acuerdo con la escatología cristiana), se hallan en el Purgatorio, esta fecha fue concedida para que los vivos, a través de oraciones, súplicas y sufragios ayuden a estas almas a limpiar sus pecados y así logren su salvación. Las misas del 2 de noviembre tenían el carácter de indulgencia plenaria aplicable a las almas del purgatorio.
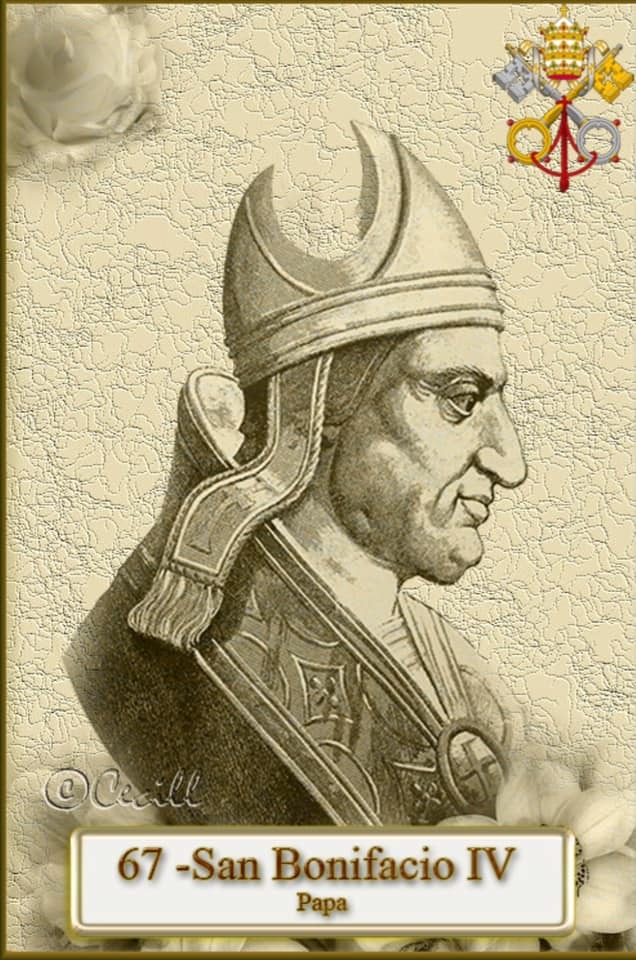
El 1 de noviembre, día de Todos los Santos fue instituido el 13 de mayo por el Papa Bonifacio IV en el año 609, para honrar a los protectores de la Iglesia, pero también para contrarrestar al paganismo, ya que el Papa consagró en este día el antiguo templo del panteón romano (el Panteón de Agripa), en la Iglesia de Santa María de los Mártires (conocida como Santa María la Redonda por su planta circular). Sin embargo, esta celebración tuvo que cambiar de fecha debido a que:
Como era muchísima la gente que todos los años acudía a Roma para celebrar esta nueva solemnidad y como en el mes de mayo resultaba sumamente difícil tener la ciudad suficientemente abastecida de la ingenta cantidad de víveres que la numerosa concurrencia de forasteros demandaba, otro papa, llamado también Gregorio, dispuso que en adelante se celebrase en las calendas de noviembre, fecha más conveniente, porque en noviembre, al estar ya recolectadas las mieses y efectuada la vendimia, Roma disponía de provisiones suficientes para abastecer a los peregrinos. Así que el templo que fuera hecho para todos los ídolos, Ágora es consagrado para todos los santos.
El Papa Gregorio III, entre los años 731 y 741, consagró una capilla en la Basílica de San Pedro a todos los Santos para dedicarle un día a esta celebración, hacia el año 835, el Papa Gregorio IV, fijó esta fiesta el 1 de noviembre y la amplió a todos los santos del cristianismo.
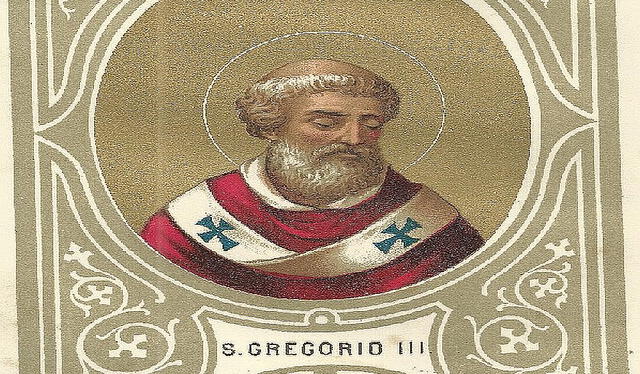
A finales de octubre en el hemisferio norte terminan las tareas agrícolas, por lo cual, hay abundancia de alimentos y es también tiempo de dar gracias por los bienes recibidos, por esta razón, de acuerdo con Santiago de Vorágine, el Papa Gregorio IV cambió el día de Todos los Santos a las calendas de noviembre, es decir, al primer día de este mes, pero lo hizo coincidir con la festividad celta del Samhain (pronunciado so-win o sah-wim y hallowen), celebrada el 31 de octubre en las comunidades célticas de Europa (Irlanda, Gales y Escocia). Desde el punto de vista cristiano, esta festividad era pagana y como sucedió con la consagración del templo del panteón romano para convertirlo en iglesia, los ritos arcaicos que se celebraban en esta fecha fueron cristianizados al instaurarse el día de Todos los Santos el 1º de noviembre.
El Día de Muertos fue instaurado ciento sesenta y tres años después, en el año 998, por el abad del monasterio de Cluny, San Odilón, quien pidió que se celebrara al día siguiente de Todos Santos —de acuerdo con una revelación divina—, la que tuvo el sacristán de la iglesia de San Pedro, quien, en estado de éxtasis, vio un ángel que le mostraba el Purgatorio y al tiempo que esto hacía, le dijo:
“Cuenta al sumo pontífice todo esto que estás viendo y ruégale insistentemente que instituya en la Iglesia una jornada anual especialmente dedicada a orar por los muertos, se beneficien al menos de los sufragios que en ese día ofrezcan los vivos por los difuntos en general, y dile que señale para esta conmemoración la fecha que sigue inmediatamente a la fiesta de Todos los Santos”.
Según Pedro Damián (biógrafo de San Odilón), esta celebración también se debió a que, en los alrededores de un volcán de Sicilia, se escuchaban a menudo voces y alaridos de demonios quejándose de que los vivos con sus limosnas y oraciones les arrebataban las almas de los muertos, por lo cual, Odilón dispuso celebrar anualmente en todos los monasterios de su jurisdicción la conmemoración de los fieles difuntos seguida de la fiesta de Todos los Santos. Esta práctica, según Damiano, se extendió posteriormente a la Iglesia universal.
 A finales del siglo XV, los sacerdotes dominicos españoles establecieron la tradición de celebrar tres misas el 2 de noviembre, posteriormente, Benedicto XIV, entre 1740 y 1754, otorgó este privilegio a los sacerdotes de España, Portugal y América Latina, en 1915 Benedicto XV lo extendió a todos los sacerdotes.
A finales del siglo XV, los sacerdotes dominicos españoles establecieron la tradición de celebrar tres misas el 2 de noviembre, posteriormente, Benedicto XIV, entre 1740 y 1754, otorgó este privilegio a los sacerdotes de España, Portugal y América Latina, en 1915 Benedicto XV lo extendió a todos los sacerdotes.
Las festividades del 1 y 2 de noviembre llegaron a México en el siglo XVI, de forma inmediata, poco tiempo después de la conquista española, fueron celebradas en las primeras iglesias fundadas por los franciscanos en Texcoco, Tlaxcala y en el convento grande de San Francisco en la ciudad de México.
De acuerdo con Fray Toribio de Benavente “Motolinía”, entre los años de 1535 y 1540, “Día de Muertos, casi por todos los pueblos de los indios dan muchas ofrendas por sus difuntos. Unos ofrecen maíz, otros mantas, otros comida, pan, gallinas, y en lugar de vino, dan cacao. Y su cera cada uno como puede y tiene, porque, aunque son pobres, liberalmente buscan de su pobreza y sacan para una candelilla”. La fiesta de los Fieles difuntos, al igual que otras ceremonias católicas, fueron impuestas en las comunidades indígenas por los religiosos cristianos, destacando en sus crónicas la respuesta inusitada de los indígenas que, en su pobreza material, denotaban una profundidad religiosa desconocida por los europeos y que éstos equipararon a la de los primeros cristianos.
Lo que denominamos “culto a los muertos” o “culto a los antepasados”, corresponde a una elaborada y compleja escatología ancestral, consustancial a las culturas mesoamericanas, cuyas prácticas y significado desconocemos casi en su totalidad; constituyó una parte central de sus creencias religiosas, el pensamiento, la mitología, la cosmovision, el simbolismo y el esoterismo prehispánicos, cuyos testimonios encontramos en los monumentos, la escultura, la cerámica, en la pictografía de los códices y en los cotidianos hallazgos arqueológicos.

Sin embargo, aunque algunas prácticas perduraron en los siglos posteriores a la conquista y es posible encontrarlas aún hoy en día, no se sincretizaron con el culto católico de los Fieles difuntos, pues éste siempre se ha celebrado conforme a una liturgia que ningún clérigo o creyente puede cambiar ni modificar, solo el Papa tiene esta facultad y en condiciones muy específicas. La fiesta en torno al culto tampoco se modificó en los substancial pero, al erradicarse y prohibirse las ceremonias prehispánicas a los difuntos, de manera natural, todas las prácticas y creencias ancestrales se trasladaron a la celebración del 2 de noviembre, sin transgredir la liturgia católica establecida para este culto, es decir, en lugar de un sincretismo (una mezcla de factores exteriores), se llevó a cabo una síntesis (la unificación de los principios al interior del culto), pues aunque en los pueblos indígenas de forma velada continuaron con sus antiguas prácticas funerarias, con el tiempo éstas fueron adoptando formas cristianas, hasta fusionarse casi en su totalidad, ya que el pensamiento en ambas tradiciones coincidía en celebrar a los muertos.

En 1656, en palabras de Jacinto de la Serna, los indígenas “adulteraban la loable costumbre de la Iglesia en la conmemoración de los fieles difuntos”; éstos solían preparar ofrendas y encender candelas en sus casas, lo cual hacían en la noche, también en las visitas y barrios no asistidos por ministros de la iglesia; porque el rito de ellos es ofrecer comida y bebida a los difuntos, de tal forma que amanecen bien comidos porque son ellos quienes se las comen y acontece que en la misa de los difuntos ya no hay candelas porque se han gastado en la mañana. Los frailes denunciaron e intentaron erradicar las prácticas funerarias al exterior de los templos, pero esto fue una empresa imposible, no tuvieron otra opción que tolerarlo y aceptarlo en la mayoría de los casos.
Diego Duran, a dos décadas de finalizar el siglo XVI, se preguntaba, porqué los indios depositan un tipo de ofrenda en Todos Santos y otra diferente en Día de Muertos, las respuestas que recibió no aclararon sus dudas, pero confirmaron sus sospechas: “Dios sea verdad y que estén rayados de su memoria pero temo que no lo están en algunos porque como ellos tenían sus fiestas de difuntos, una de difuntos menores y otra de mayores, creo y puedo afirmar, que mezclaron algo de ello con nuestra fiesta de difuntos como mezclan con las demás cantando sus funerales responsos, llorando sus señores y dioses antiguos y porque no lo entendamos dicen que no se acuerdan ya de ellos”.

En síntesis, las características que hoy en día distinguen a la celebración del Día de Muertos, con el colorido y dimensiones de los altares, los arreglos de flores, papel picado, el pan de muerto, frutas de temporada, alimentos preparados, los dulces de calaveras, las ricas ofrendas en los panteones, etc., parecen evocar al mundo prehispánico, pero como veremos a continuación, la mayoría de estos componentes que creemos de origen mexicano, tienen sus antecedentes en la celebración de estas fiestas en Europa.
En México, la inhumación de entierros en panteones comenzó en 1836, con la habilitación del panteón de Santa Paula en la ciudad de México. En 1859 el gobierno de la República secularizó los cementerios, quitándole la responsabilidad a la Iglesia y los ingresos que hasta entonces percibía. Esta disposición fue parte de las reformas liberales del periodo juarista que se consumaron con la desamortización de los bienes eclesiásticos, afectando la vigilancia y práctica de los cultos católicos. Al igual que en España y otros países de Europa, la prohibición de realizar entierros en las iglesias y también en los atrios, produjo un cambio sensible en la celebración del Día de Muertos, ya que de manera natural, al ser esta una fiesta dedicada a familiares difuntos, la población se vio obligada a continuar la celebración, después de oficiadas las misas, en los panteones. “Muy de mañana se terminaban de adornar las sepulturas con adornos con ramos, coronas frescas y olorosas flores, se asistía a oír una o las tres misas que en tal día dicen los sacerdotes y daba principio la visita a los panteones.

Cronistas de la época narran sobre la visita a los panteones que se convirtió en un evento muy concurrido y sui generis en la ciudad de México: “Omnibus, guayines y coches particulares y de providencia, como si se tratase de una gran verbena, no cesaban de transportar gente rica y de mediano porte, en tanto que la del pueblo, formando cordones apenas interrumpidos, se dirigía a pie, llevando no pocos individuos sus provisiones de boca en las que como elemento principal contábase el pulque, precaución inútil, por cuanto a que en las inmediaciones de los panteones los esperaban los puestos de fritangas y de la popular bebida.” El traslado de toda la familia al panteón, representaba no solo llevar la ofrenda, consistente en flores, frutas y velas de cera, sino también la colación para el almuerzo, sin faltar el pulque para las libaciones y convidar al difunto de esta bebida para “llorar el hueso”.


